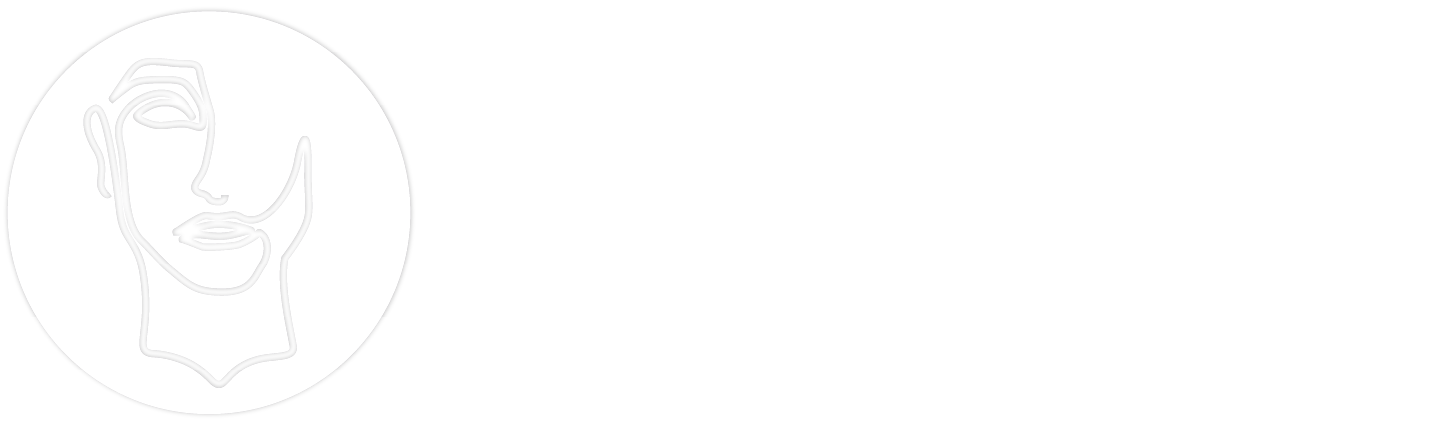En Bogotá se libra un debate profundo sobre el modelo de ciudad que se quiere construir: ¿una ciudad pensada para garantizar derechos y condiciones de vida digna, o una ciudad diseñada como un modelo de negocio en manos del capital inmobiliario? Las llamadas Actuaciones Estratégicas, pensadas en la Alcaldía de Enrique Peñalosa, creadas en el Plan de Ordenamiento Territorial decretado a pupitrazo por Claudia López en 2021 y materializadas hoy por la Administración de Carlos Fernando Galán, son quizás el ejemplo más claro de cómo la planeación urbana se ha convertido en un mecanismo de especulación, disfrazado con discursos de sostenibilidad y modernización, pero en realidad orientado a favorecer intereses privados a costa de los habitantes históricos de la capital.
Estas figuras, que en teoría buscan transformar integralmente sectores de la ciudad mediante inversión pública y privada, terminan consolidando la lógica de la ciudad mercancía, pues más que resolver problemas urbanos, se convierten en catalizadores de valorización del suelo, concentración de tierra y desplazamiento silencioso de comunidades. Las 25 Actuaciones Estratégicas contempladas en el POT pueden agruparse en dos tendencias principales: por un lado, proyectos de urbanización que ponen en riesgo ecosistemas estratégicos como las riveras de los ríos (caso Lagos de Torca y Reverdecer del Sur propuestos por Peñalosa), y por otro, grandes operaciones de renovación urbana articuladas al sistema de transporte, que utilizan la infraestructura férrea, de cables y troncales como excusa para disparar la especulación inmobiliaria, especialmente en el centro de la ciudad.
Sin embargo, para este artículo, producto del debate de control político que realizamos dentro del Concejo de Bogotá con respecto a las Actuaciones Estratégicas, hay que resaltar dos en especifico que son de grave preocupación. Primero la Actuación Estratégica del Distrito Aeroportuario (AEDA), cuyo objetivo es aprovechar el potencial económico del aeropuerto El Dorado y convertir sus alrededores en un nodo logístico e industrial de alcance continental. Para lograrlo, la actuación promete varias directrices que giran en torno a cinco componentes: reverdecer, cuidado, movilidad, ciudad inteligente y reactivación económica.
Aparentemente, estos puntos parecen prometer varios beneficios para las comunidades que viven en estos barrios, como conectividad ambiental que proteja humedales como Jaboque y Capellanía, equipamientos sociales modernos, avenidas que descongestionen el tránsito y una plataforma empresarial que genere empleo. No obstante, detrás de ese lenguaje técnico se esconde un modelo de “ciudad aeropuerto” que convierte el territorio en un soporte del negocio logístico global, relegando a segundo plano a quienes ya lo habitan.
El componente de Reverdecer, por ejemplo, se presenta como la creación de corredores verdes que conectarán humedales y canales, pero la experiencia reciente muestra que esos corredores terminan siendo autopistas acompañadas de troncales de TransMilenio. El de Movilidad, por su parte, prioriza vías para el transporte de carga hacia el aeropuerto, dejando sin resolver problemas históricos de la malla vial de Engativá y Fontibón. El de Reactivación Económica plantea centros de distribución, zonas francas y hubs logísticos, junto con la construcción de viviendas sociales como supuesto mecanismo de reubicación y “preservación del habitante histórico”.
El problema radica en que, según las proyecciones, en Fontibón hay un potencial estimado por construir hasta 14.813 viviendas (ni siquiera es garantía de que esas sean las que se construyan) y en Engativá unas 17.000, pero actualmente en el área ya existen más de 47.000 mil hogares con una población superior a 150.000 mil personas, afectando a más de 30 barrios. La ecuación es simple, no habrá espacio suficiente para todos los actuales habitantes, y quienes pierdan su lugar serán las familias que han vivido durante décadas en estas localidades. A esto se suma la mayor de las problemáticas, que la mayoría de las viviendas fueron autoconstruidas y no cuentan con las correspondientes licencias de construcción o con las escrituras saneadas, lo que las hace aún más vulnerables a avalúos depreciados que ignoran el valor real de los predios. En conclusión, la AEDA no es una estrategia para mejorar la calidad de vida, sino una operación urbana diseñada para expulsar comunidades y abrir paso al negocio inmobiliario y logístico sin tener en cuenta a los habitantes históricos y sin garantizarles una compensación justa por sus viviendas.
Segundo, algo similar ocurre con la Actuación Estratégica Campín–7 de Agosto. En este caso, bajo el discurso de “revitalización urbana” y “clústeres de movilidad sostenible”, se plantea intervenir 108,7 hectáreas en las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo para permitir edificaciones en altura y grandes desarrollos inmobiliarios. En cifras, hablamos de seis barrios directamente afectados (La Paz, 7 de Agosto, Benjamín Herrera, Quinta de Mutis, El Campín y El Rosario) y la proyección de 14.838 nuevas unidades de vivienda. Oficialmente, se habla de mezcla de usos, sostenibilidad y espacio público renovado, pero lo central es que se abre la puerta a transformar la avenida NQS en un eje de especulación inmobiliaria, disparando el valor del suelo y atrayendo inversionistas privados mientras se expulsa al comercio popular y a los moradores tradicionales que hoy le dan vida a la zona.
El origen mismo de esta actuación refuerza que no nació de un diagnóstico distrital independiente, sino de una iniciativa presentada por RENOBO en conjunto con constructoras privadas como Colsubsidio, Amarilo, Prodesa, Cusezar y Colpatria. Es decir, las reglas del juego urbano fueron diseñadas desde el inicio por quienes tienen un interés económico directo en el negocio. No sorprende entonces que las medidas de protección al comercio del 7 de Agosto o a los hogares de barrios aledaños sean débiles y que, en cambio, lo que sobresalga sea la promesa de consolidar un nuevo corredor de renovación en altura sobre la NQS, justo al lado de proyectos previos como “Alameda Entre Parques”, otra herencia peñalosista. En otras palabras, el Campín–7 de Agosto se consolida como una operación estratégica altamente lucrativa, con un enorme potencial de especulación en el corazón de la ciudad, donde la voz de los residentes cuenta mucho menos que la de las constructoras.
En ambos casos se repite un patrón que se extiende a las demás Actuaciones Estratégicas, la retórica verde y de modernización esconde un modelo de ciudad guiado por la rentabilidad privada, con efectos desconocedores de las comunidades. Y aunque la Administración insiste en que existe una política de protección a moradores, lo cierto es que sus mecanismos de compensación resultan profundamente insuficientes. Por ejemplo, los esquemas de “metro por metro” ignoran que muchas viviendas han sido autoconstruidas sin licencias y, por tanto, reciben un valor muy inferior al real de compensación, además de que se entregan miniapartamentos, cuyo valor del m2 será mayor al del m2 autoconstruido popularmente. Los avalúos comerciales suelen calcularse a la baja, justo antes de que el valor del suelo se dispare con la obra. Y la opción de convertirse en accionista del proyecto no ofrece soluciones habitacionales inmediatas a familias que necesitan una vivienda ahora, además, si se optara por esta opción, se deben de asumir grandes costos para adecuar las viviendas o predios que se tienen en función del uso del suelo. Todo esto, en la práctica, reduce la compensación a criterios monetarios injustos, dejando de lado aspectos como el arraigo territorial, la vida comunitaria y la economía popular que sostiene a los barrios.
Pero hay un riesgo aún más grave que se cierne sobre estas comunidades, el de la expropiación. El POT clasificó buena parte de las zonas afectadas bajo el tratamiento urbanística de “renovación urbana”, que habilita a la Administración declarar la utilidad pública de los predios y dar paso a procesos de expropiación, según la Ley 388 de 1997, artículo 58 literal c, que permite expresamente que, para proyectos de renovación urbana se puede declarar esta condición; además, la política de moradores abrió la puerta a la concurrencia de terceros, esto significa que, si un propietario se niega a vender o considera injusta la oferta recibida, después de seis meses el desarrollador puede solicitar al operador urbano que se tramite la expropiación, si bien no estamos afirmando que esto vaya a pasar, la realidad es que es una posibilidad latente. En otras palabras, el supuesto derecho a permanecer se convierte en una negociación profundamente asimétrica, en la que el habitante histórico tiene todas las de perder frente a los grandes constructores.
Por otro lado, la participación ciudadana, que debería ser un pilar en este tipo de transformaciones, ha sido en realidad marginal y meramente formal. El POT fue aprobado por decreto, sin un debate democrático real, y las instancias de socialización posteriores se han limitado a persuadir a las comunidades de los supuestos beneficios de la renovación, más que a garantizar una discusión incidente. Los talleres y mesas realizados apenas reunieron a un par de personas y estos espacios no dejaron relatorías vinculantes. La política de moradores, que debía nacer del diálogo con quienes se verán directamente afectados, se construyó sin ellos y terminó legitimando un modelo que prioriza la voz del urbanizador por encima de la del ciudadano.
En conclusión, el panorama es claro, Bogotá avanza hacia un modelo de ciudad excluyente donde se sacrifican barrios enteros en nombre de la modernización, se desplaza a las comunidades que la han construido con su trabajo y se refuerzan las ganancias de grandes constructoras. Las Actuaciones Estratégicas, tal como están planteadas, consolidan la ciudad mercancía y amenazan con profundizar la desigualdad urbana, sometiendo la planeación a las lógicas del capital y debilitando la función social del suelo, y si bien creemos que las transformaciones en la ciudad se tienen que dar, esto no se puede hacer a costa de las necesidades de sus habitantes, quienes con su trabajo han producido y construido el territorio, pero que finalmente, terminan siendo despojados de las decisiones de cómo se va a transformar el lugar en donde habitan.
Frente a ello, la exigencia es urgente: suspender la implementación de estas Actuaciones mientras no se garantice efectivamente la protección de los moradores, revisar de fondo la política de compensaciones y abrir procesos de participación reales y vinculantes. Bogotá necesita densificación, sí, pero no a cualquier costo. La ciudad compacta y sostenible que requerimos solo será posible si se construye desde los derechos, el arraigo y la justicia social, no desde las mesas del negocio inmobiliario. El futuro de la capital no puede seguir hipotecado a intereses privados, debe ser un proyecto colectivo en el que la prioridad sea la vida digna de sus habitantes y no la rentabilidad de un oligopolio privado.