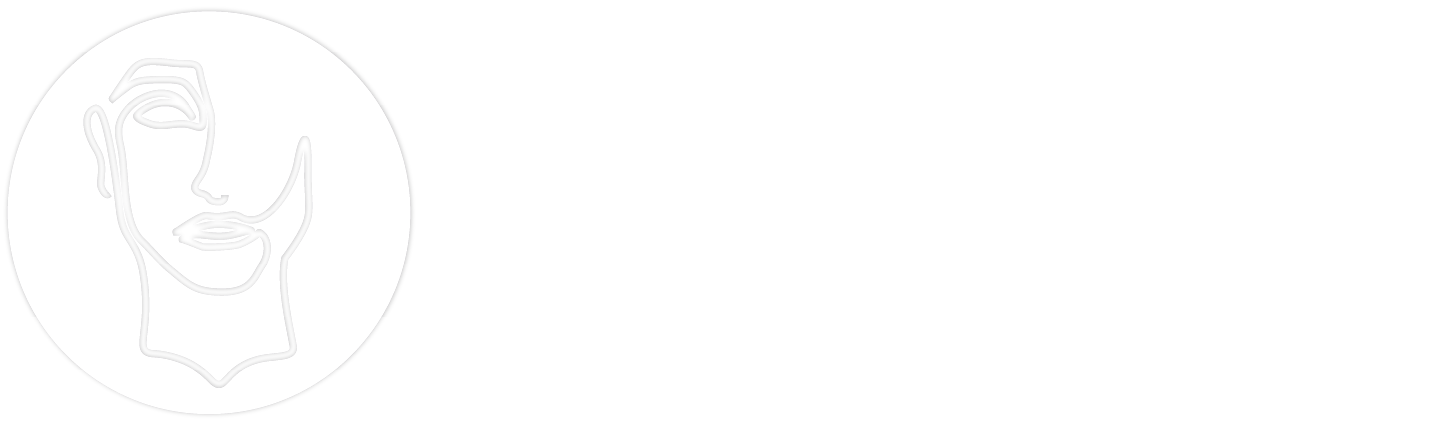Hace unas semanas, en el Congreso de la República se aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026, por un total de $546,9 billones. Aunque esta cifra puede dar la impresión de que el Estado cuenta con la capacidad para cumplir sus obligaciones y garantizar la continuidad de los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la realidad es que este presupuesto se construye sobre bases frágiles. Al igual que ocurrió en el 2024, el Gobierno Nacional presentó un presupuesto desfinanciado y supeditado a la aprobación de una Ley de Financiamiento, lo que hace que los supuestos de recaudo sean inciertos y dependan de ingresos que no están garantizados, todo ello en un contexto de situación fiscal cada vez más rígida. En estas condiciones, el país cuenta con un presupuesto aprobado, pero su sostenibilidad fiscal continúa siendo altamente cuestionable.
El panorama fiscal que enfrenta Colombia es especialmente complejo, esto principalmente porque el déficit sigue ampliándose. En 2024, el déficit fue de 6,7% del PIB y para 2025 se proyecta en 7,1%, niveles similares a los de pandemia. Por su parte, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estima que para el 2025 el déficit primario se encuentre en 2% y la deuda pública se sitúe por encima del 60% del PIB. Sumado a esto, la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que suspende los límites al déficit y la deuda por tres años, ofrece un alivio temporal, pero a costa de posponer el ajuste hasta el 2028. En este contexto, el PGN para el 2026 no representa una apuesta hacia la consolidación fiscal, sino la continuidad de un desbalance estructural que limita la credibilidad del marco fiscal.
Cuando analizamos cómo quedó distribuido el presupuesto, vemos que la mayor parte de los recursos no está orientada a impulsar el desarrollo, sino a sostener obligaciones ya existentes. El 66% del PGN (equivalente a $358,1 billones) se destina a funcionamiento; el 18% ($100,4 billones) al servicio de la deuda; y apenas el 16% ($88,4 billones) a la inversión. Está estructura del presupuesto muestra que el 84% del gasto es inflexible, lo que deja un margen muy reducido para financiar proyectos productivos, de infraestructura, y programas que realmente transformen las regiones, impidiendo el avance y el desarrollo del país. La inversión sigue siendo insuficiente frente a las necesidades del país y mucho menor que en años previos, como en el 2023, año en el cual representaba el 20% del presupuesto total.
Algunos de los sectores afectados por los recortes en inversión evidencian de manera clara los costos que estas decisiones tendrán para el país. La agricultura y el desarrollo rural cae 25% frente al presupuesto vigente (una reducción de $1,4 billones), en un momento en el que la competitividad del campo, la producción de alimentos y el apoyo a pequeños productores requieren más recursos, no menos. Vivienda disminuye 17% ($1,5 billones), afectando programas esenciales de vivienda social y mejoramiento habitacional que impactan directamente la calidad de vida de los hogares más vulnerables. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) baja 20% ($600 mil millones), retrasando la conectividad y la digitalización en regiones que dependen de estas inversiones para cerrar brechas educativas y productivas.
Del mismo modo, la regionalización del presupuesto también reproduce desequilibrios históricos. De los $88,4 billones de inversión, solo $65,4 billones (74%) están regionalizados. Estos recursos se concentran en los departamentos con mayor capacidad institucional y peso económico: Bogotá ($9,8 billones), Antioquia ($6,7 billones), Valle del Cauca ($4,9 billones), Cundinamarca ($4,2 billones) y Atlántico ($3,8 billones). En contraste, territorios con profundas brechas sociales como Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y San Andrés, reciben menos de $300 mil millones cada uno. Lo anterior muestra que aquellos departamentos más rezagados tienen y continuarán con una participación marginal, dado que la inversión pública nacional que reciben es poca, provocando y perpetuando así, la desigualdad territorial.
Teniendo en cuenta lo anterior, este presupuesto no constituye un plan real para el fortalecimiento fiscal ni para el desarrollo regional, pero sí genera una incertidumbre futura, pues aunque la reducción de $10 billones frente al proyecto radicado es un gesto de prudencia, es insuficiente para corregir las causas del déficit estructural. El presupuesto aprobado sigue dependiendo de una ley de financiamiento incierta y de supuestos optimistas sobre el recaudo. De este modo, la inversión continúa sacrificándose para sostener un gasto corriente creciente, justo cuando lo que el país más necesita es un presupuesto que marque el camino de regreso a la sostenibilidad fiscal y a una distribución más equitativa del desarrollo