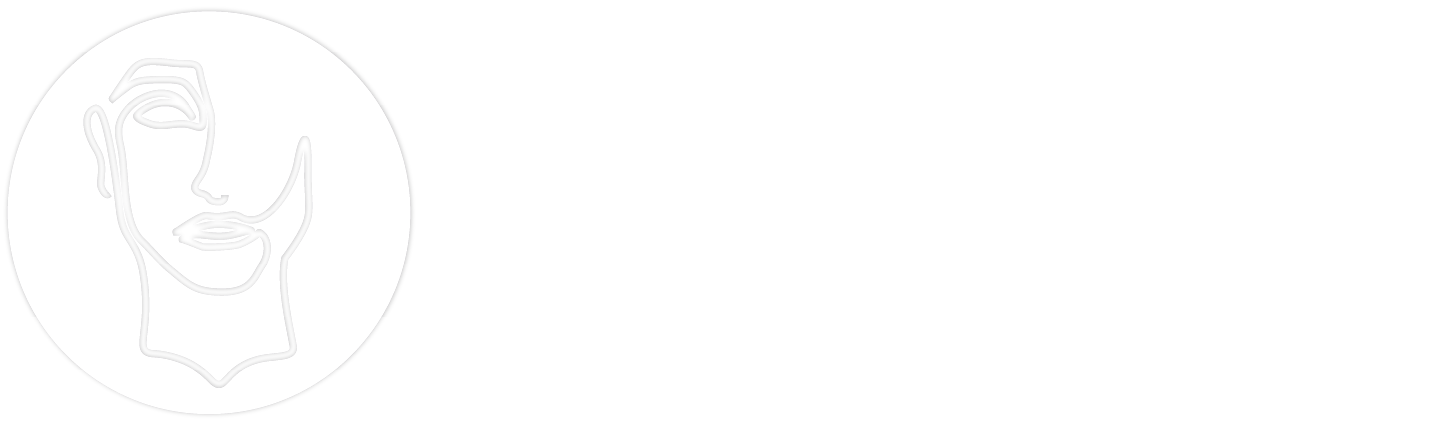Las ciudades han sido tradicionalmente diseñadas bajo el paradigma de la seguridad: más vigilancia, más policía, más control sobre los espacios urbanos. Sin embargo, la realidad demuestra que la convivencia tiene un impacto más profundo en la estabilidad de una sociedad que la sola presencia de fuerzas de seguridad. Los datos recientes de localidades como Teusaquillo y Chapinero Central en Bogotá confirman una tendencia preocupante: los problemas que alteran la convivencia están creciendo más rápido que los delitos tradicionales de seguridad.
En 2023, la violencia intrafamiliar en Teusaquillo registró 2.159 casos, pero en 2024 la cifra casi se duplicó, alcanzando los 4.601 casos. En Chapinero Central, los reportes de violencia intrafamiliar aumentaron de 279 en 2023 a 352 en 2024. Este tipo de comportamientos, si bien no encajan en la narrativa clásica del crimen urbano, reflejan un problema estructural que la seguridad pública, tal como se entiende hoy, no está resolviendo. La pregunta es clara: ¿debe el Estado seguir apostando por la seguridad reactiva, o es hora de priorizar la construcción de convivencia como una estrategia más efectiva?
La teoría tradicional de seguridad ha operado bajo la premisa de que reducir delitos es suficiente para garantizar orden social. Sin embargo, el aumento de los conflictos intrafamiliares y los comportamientos contrarios a la convivencia sugiere que la violencia tiene dimensiones que van más allá de lo penal. No es casualidad que, en muchas ciudades con altos niveles de inversión en seguridad, los delitos violentos hayan bajado mientras aumentan las disputas vecinales, la violencia en el hogar y las tensiones cotidianas entre ciudadanos.
El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la “seguridad liquida” o "vigilancia líquida", un concepto que define el miedo contemporáneo como un sentimiento de inestabilidad constante. Las ciudades modernas han reforzado la vigilancia sin preguntarse si el verdadero problema radica en el tejido social que sostiene la convivencia diaria. Si bien reducir robos y homicidios es crucial, no basta si la población sigue sintiéndose insegura dentro de sus propios hogares o espacios de interacción cotidiana.
La evidencia empírica sugiere que la seguridad sostenible no se logra solo con presencia policial, sino con políticas activas de prevención y construcción de comunidad. Ciudades como Medellín y Montevideo han apostado por modelos donde la recuperación de espacios públicos, la participación ciudadana y la inversión en programas de mediación social han dado mejores resultados que el simple endurecimiento de la ley.
En Medellín, la transformación de la Comuna 13 es un ejemplo destacado. A través de inversiones en programas sociales y educativos, junto con mejoras en infraestructura, esta comunidad pasó de ser una de las más violentas a un referente de resiliencia. La implementación de sistemas de transporte como el Metrocable y la construcción de espacios culturales han sido fundamentales en este proceso.
Por su parte, Montevideo ha implementado el Servicio de Convivencia Departamental, cuyo objetivo es promover y garantizar el cumplimiento de la normativa departamental y las pautas de convivencia. Este servicio coordina un trabajo transversal e integral que promueve la incorporación plena del concepto de convivencia en la ciudad.
Además, la Intendencia de Montevideo ha presentado hitos fundamentales en su cuarto año de gestión del período 2020-2025, destacando avances en áreas que impactan directamente en la convivencia ciudadana.
Bogotá, con localidades como Teusaquillo y Chapinero Central, enfrenta el desafío de equilibrar su enfoque de seguridad con estrategias de convivencia. Si la violencia intrafamiliar y los conflictos sociales aumentan más rápido que los delitos de alto impacto, significa que las respuestas actuales no están resolviendo el problema de fondo.
El impacto económico de una crisis de convivencia es tan alto como el de la criminalidad violenta. Las disputas interpersonales generan costos en el sistema judicial, en los servicios de salud y en la productividad laboral. Las ciudades que priorizan la cohesión social tienen menores costos en seguridad pública y mejores indicadores de calidad de vida.
Si bien el gasto en vigilancia y control es necesario, destinar recursos a la construcción de comunidades más integradas podría tener un efecto multiplicador en la reducción de violencia. Programas de resolución de conflictos, capacitaciones en habilidades emocionales y acceso a espacios de interacción comunitaria pueden generar una seguridad más estable que el simple patrullaje de calles.
La seguridad no es solo una cuestión de reducir delitos, sino de fortalecer los lazos sociales que permiten la convivencia. Los datos de Teusaquillo y Chapinero Central son una advertencia: la violencia no siempre se manifiesta en crímenes, sino en tensiones cotidianas que desgastan la vida urbana. Enfrentar este problema requiere repensar el concepto de seguridad e incluir estrategias de convivencia como parte fundamental de la solución.
Las ciudades modernas deben entender que no basta con reaccionar ante el delito; es necesario construir entornos donde la seguridad sea un efecto de la estabilidad social y no solo de la represión. Invertir en convivencia no es un lujo, es una estrategia efectiva para prevenir la violencia y construir sociedades más sostenibles en el tiempo.
Para lograrlo, los gobiernos locales deben adoptar estrategias de mediación, fortalecer las redes de apoyo comunitario y garantizar acceso a espacios públicos seguros y funcionales. La seguridad basada en la represión tiene un alcance limitado si no va acompañada de políticas de integración y cohesión social. En última instancia, las ciudades que priorizan la convivencia sobre el miedo logran una estabilidad más duradera y efectiva que aquellas que apuestan exclusivamente por el control.