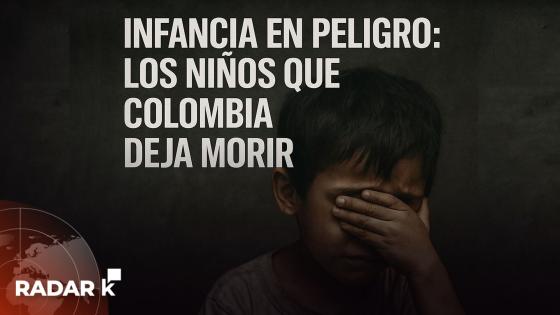
En Colombia, ser niño es una sentencia peligrosa. No porque les falte imaginación, sueños o ternura, sino porque les sobran balas, hambre y olvido.
Mientras los discursos oficiales se llenan de promesas vacías sobre “el cambio” y la “transformación social”, la realidad muestra a un país que abandona sistemáticamente a su infancia. Niños wayuu muriendo de hambre en La Guajira. Niños reclutados por las disidencias en el Cauca, el Caquetá y el Catatumbo. Niños abusados en instituciones que supuestamente los protegían. Niños sin escuela, sin salud, sin voz.
¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los millones de pesos que se anuncian en cada rueda de prensa? ¿Dónde están los ministros que deberían protegerlos y no posar para la foto?
Colombia asiste impasible al exterminio silencioso de sus hijos más vulnerables. Y lo hace con complicidad institucional, con negligencia estructural y con una violencia que ya no indigna, sino que se normaliza.
Los datos son brutales:
• Más de 20.000 niños murieron en la última década por causas asociadas a la desnutrición.
• Al menos 16 grupos armados ilegales siguen reclutando menores, según la Defensoría del Pueblo.
• La cobertura escolar sigue cayendo en zonas rurales y miles de menores no tienen acceso a educación básica ni salud.
La niñez no necesita discursos. Necesita acción. Necesita garantías reales, protección efectiva, justicia que no llegue después del entierro. Porque un país que permite que sus niños mueran por hambre o terminen armados en un campamento guerrillero no puede llamarse ni justo, ni decente, ni civilizado.
Colombia está fallando en lo más esencial: cuidar a quienes deberían ser su prioridad. Y esa es una deuda que ninguna reforma, pacto o narrativa progresista podrá saldar si no hay voluntad real de actuar.
Porque cada niño que muere, que desaparece, que se recluta o que es abusado, es una derrota moral de toda la nación.











