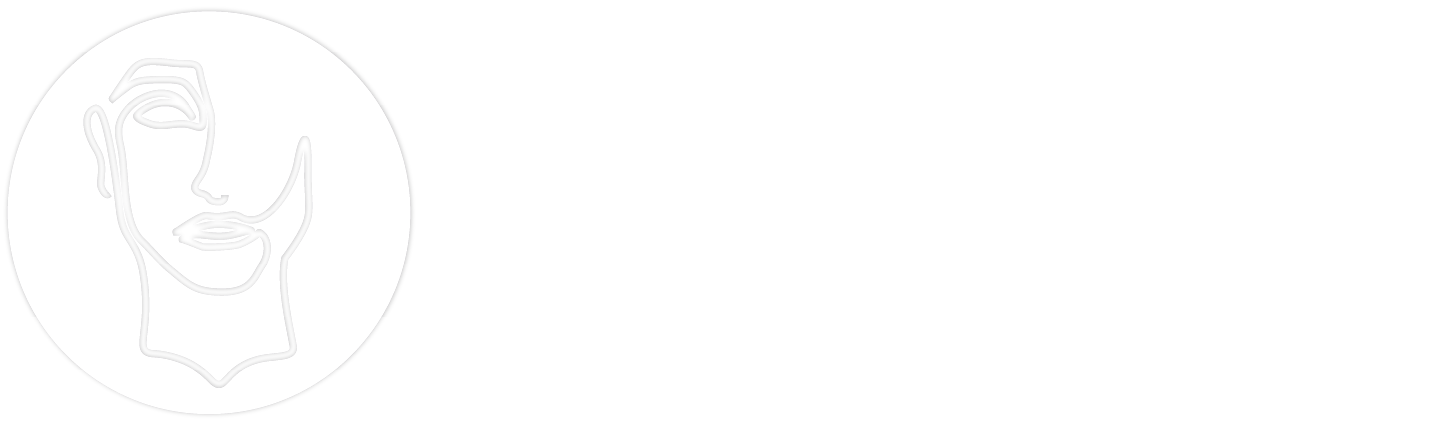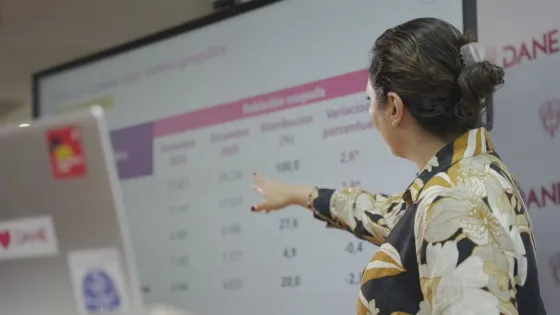Colombia no vive una sola inseguridad, sino muchas. Para quien camina por el centro de Bogotá, el riesgo cotidiano es el atraco; para quien habita el Catatumbo, la amenaza se cuenta en fusiles, minas y desplazamientos. Pretender que una misma receta sirva para ambos mundos es, como advirtió David Garland, referente escocés en el campo de la criminología y la teoría social, confundir la política con un consuelo simbólico: control en las ciudades, abandono en los campos. Esa fractura explica por qué, pese a tantos planes y cifras, seguimos atrapados en un ciclo de miedo y desconfianza.
En los centros urbanos, la inseguridad se experimenta de forma directa y visible. El hurto de celulares en los buses, la extorsión a comerciantes, el raponazo en un semáforo o el miedo a sacar el teléfono en la calle se han vuelto parte de la vida diaria. A ello se suma una amplificación mediática que convierte cada hecho violento en espectáculo. Como señaló Teresa Caldeira, antropóloga y catedrática universitaria brasileña, en City of Walls, las ciudades latinoamericanas han levantado muros reales y simbólicos que segregan a los ciudadanos: calles en barrios residenciales cerradas, cámaras en cada esquina y vigilantes privados que prometen tranquilidad, aunque en realidad solo profundizan la desconfianza. La inseguridad urbana no es solo delito: es exclusión, fragmentación y miedo que se administra como rutina.
En las zonas rurales, en cambio, la inseguridad adquiere un carácter estructural. Allí el problema no es la moto sospechosa que merodea una cuadra, sino los grupos armados que se disputan el territorio para controlar rutas del narcotráfico o economías ilegales como la minería y la extorsión masiva. La ausencia estatal se traduce en justicia distante, educación precaria, carreteras inexistentes y servicios de salud insuficientes. Mientras en las ciudades se reclama mayor pie de fuerza, en el campo la demanda básica es que el Estado llegue y se quede, no solo con uniformados sino con escuelas, jueces, médicos y proyectos productivos.
El contraste se agudiza porque las cifras nacionales suelen ocultar las diferencias. Cuando se anuncia una reducción del hurto en Medellín o en Bogotá, se celebra como un triunfo de la política de seguridad nacional, pero poco se dice del aumento simultáneo del desplazamiento forzado en el Cauca o de las masacres en Norte de Santander. El promedio es un espejismo: homogeneiza lo que en la realidad está fracturado. Y esa ceguera estadística perpetúa la ilusión de que la inseguridad es un fenómeno uniforme, cuando lo cierto es que adopta formas distintas y exige respuestas adaptadas al territorio.
El resultado de esa visión centralizada es una seguridad desigual. En las capitales, con todas sus limitaciones, existen jueces, fiscales, inspecciones de convivencia y paz, y programas de ciudadanía. En las veredas apartadas, la denuncia casi nunca ocurre porque no hay a quién acudir, y cuando ocurre, la respuesta tarda meses o nunca llega. Allí la justicia informal —la del grupo armado o la del castigo comunitario— termina reemplazando al Estado. Lo más inquietante es que esa sustitución se ha normalizado, como si la vida de quienes habitan la ruralidad valiera menos.
La diferencia no es solo institucional, también es psicológica. Un joven en la ciudad víctima de un atraco probablemente cambiará rutinas, evitará ciertas calles o dejará de usar su celular en público. Un joven en el campo que crece bajo fuego cruzado interioriza que la violencia dicta las reglas de convivencia. El primero ajusta hábitos; el segundo moldea su identidad en medio del miedo. Bruce Perry, psiquiatra estadounidense, ha demostrado cómo la inseguridad crónica altera la arquitectura cerebral y destruye la confianza básica en los demás. En ese sentido, la inseguridad rural no solo condiciona el presente: roba el futuro.
Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿es legítimo seguir diseñando políticas de seguridad con un lente predominantemente urbano? ¿Qué significa hablar de seguridad nacional cuando el ciudadano urbano exige más patrullajes y el campesino clama por vías, jueces y presencia integral? ¿No es hora de reconocer que la seguridad también se construye con infraestructura, inversión social y oportunidades?
Colombia necesita un modelo territorial diferenciado. En las ciudades, la clave es avanzar hacia una seguridad ciudadana integral que combine prevención, justicia efectiva y cultura de legalidad. En los campos, el desafío es mayor: se trata de garantizar Estado en todas sus dimensiones, reducir el poder de las economías ilegales y ofrecer alternativas de vida digna. Insistir en aplicar la misma estrategia en ambos contextos es repetir fracasos.
La reflexión de Caldeira sobre la retórica del miedo urbano también se aplica al campo: allí no se levantan muros de concreto, sino muros de abandono. Son muros invisibles que dividen al país en dos: ciudadanos protegidos y ciudadanos olvidados. Y mientras esos muros permanezcan, la seguridad seguirá siendo un derecho desigual.
El llamado es urgente. No basta con sumar patrullajes en las ciudades ni con operativos temporales en el campo. Se requiere una política de seguridad que lea el territorio en su diversidad, que dignifique al ciudadano urbano y al campesino con la misma intensidad. No es un reto técnico, es ético. La seguridad no puede seguir siendo un privilegio de las capitales, debe ser un derecho garantizado para todos.
Porque la seguridad no se mide en número de uniformados ni en cámaras instaladas. La seguridad es la certeza de que el Estado está presente, que la justicia funciona y que la vida puede vivirse sin miedo. Esa certeza, hoy, sigue siendo privilegio urbano. Hagamos que sea, por fin, un derecho compartido en la plaza iluminada y en la vereda olvidada. Ese es el pacto pendiente, y también la verdadera promesa de futuro para Colombia.