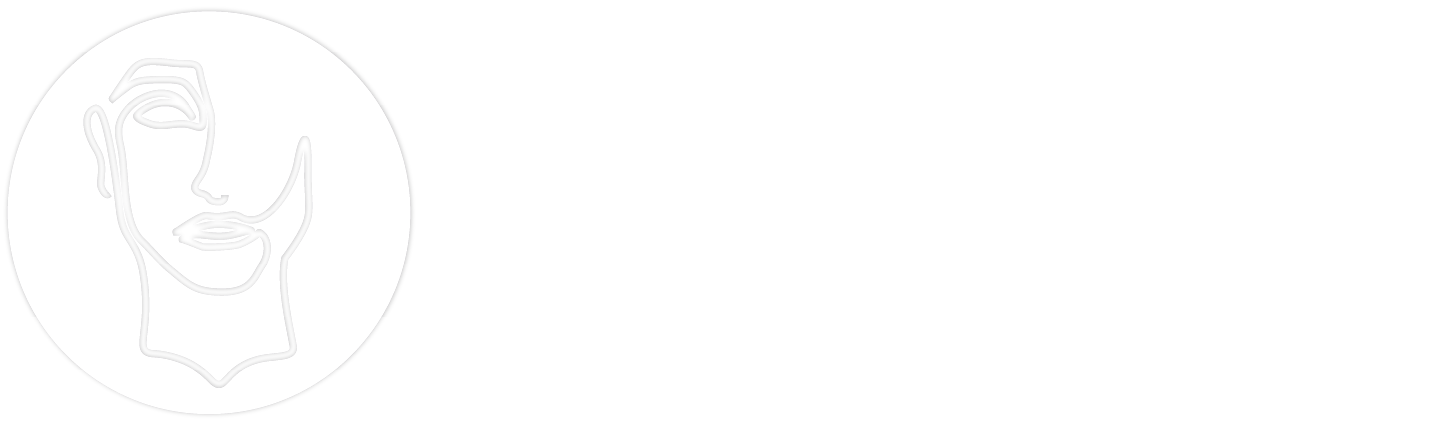Cuando los jóvenes escriben “me siento mal” en un chatbot, no buscan una respuesta: buscan presencia, algo que el Estado dejó de ofrecer. Este no es un debate sobre IA, es un debate sobre humanidad.
En Colombia está ocurriendo algo que debería estremecernos de verdad: los jóvenes, en lugar de acudir al sistema de salud, a un orientador, a su familia o a un amigo, están comenzando a confiar su dolor emocional a una inteligencia artificial. No es exageración y tampoco es un fenómeno aislado. Según un estudio divulgado de la Universidad Manuela Beltrán, más de la mitad de los jóvenes del país siente que puede hablar con un algoritmo sobre tristeza, ansiedad, miedo o soledad; y uno de cada cuatro ya lo hizo.
Esta cifra, lejos de ser un indicador tecnológico, es la radiografía emocional de un país que dejó a su juventud sin escucha. Aún más alarmante es que el 39% de los jóvenes entre 18 y 25 años ya presenta síntomas de ansiedad o depresión, una cifra que confirma que este no es un fenómeno marginal sino un malestar generacional profundo que el país no ha querido mirar de frente.
Cuando un joven encuentra más disponibilidad emocional en un software que en el Estado o en un profesional, el problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Es el retrato de una institucionalidad que se volvió incapaz de sostener a su población más vulnerable, y de una sociedad que se acostumbró a que los jóvenes gestionen solos su angustia. El uso de IA como "refugio emocional" no revela innovación, revela abandono. Y ese abandono, cuando se convierte en costumbre, es el síntoma más grave de un país que ya no logra mirarse a los ojos.
El panorama se vuelve más inquietante cuando se contrasta con la realidad del sistema de salud mental en Colombia. El 94% de los universitarios afirma tener barreras para acceder a un psicólogo, entre demoras que pueden superar los dos o tres meses, costos imposibles o profesionales que atienden cursos de miles de estudiantes sin capacidad real para intervenir.
No es casual entonces que la IA responda en tres minutos mientras el sistema responde en tres meses. La propia Superintendencia de Salud, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, ha documentado que una consulta en salud mental puede tardar entre 60 y 90 días, y en varias ciudades supera incluso los 120 días, dejando a miles de jóvenes en una lista de espera emocional literalmente peligrosa. A esto se suma un dato estructural: Colombia cuenta con apenas 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes, un tercio de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo que explica por qué la atención profesional es insuficiente incluso antes de que inicie la fila.
Lo que está pasando es simple y doloroso: la oferta humana no está llegando a tiempo. Y no lo está haciendo en un país donde, de acuerdo el Instituto Nacional de Salud, se han registrado cerca de 30.000 intentos de suicidio en lo corrido de 2025, la mayoría entre los 15 y los 29 años, y donde más de 750 adolescentes y jóvenes han perdido la vida por suicidio este mismo año. Es decir, estamos ante una generación que vive un nivel de sufrimiento psicosocial que no corresponde con la respuesta institucional que reciben. El joven que se desahoga con un algoritmo no está experimentando con tecnología. Está gritando desde un silencio en el que nadie más le respondió.
Este fenómeno debería encender todas las alarmas porque muestra cómo la conversación humana está siendo reemplazada por la conversación digital. No se trata de satanizar la IA, pero sí de reconocer que un bot (por más sofisticado que sea) no detecta ideación suicida con precisión clínica, no advierte cambios en la respiración o en el tono emocional, no interpreta señales no verbales, no sabe cuándo una frase requiere intervención, no hace seguimiento, no ofrece acompañamiento sostenible y no construye red de apoyo.
En el mejor de los casos, un chatbot cumple un rol de contención momentánea, pero jamás podrá asumir la responsabilidad de sostener la vida emocional de un país. Aun así, estamos depositando esa tarea en él. La IA puede dar respuestas correctas, pero no ofrece vínculos. Puede aligerar la angustia unos minutos, pero no reemplaza un proceso terapéutico. Puede acompañar una madrugada difícil, pero no reconstruye un proyecto de vida. Colombia está trasladando a una máquina la responsabilidad afectiva que el Estado, la escuela, la familia y la comunidad no están cumpliendo. Y ese es el verdadero problema: la tecnología no está colonizando la intimidad emocional de los jóvenes; el vacío institucional se la está entregando.
Ese vacío se vuelve evidente cuando miramos el deterioro emocional que atraviesa el país. No son solo los jóvenes quienes están saturados. La escuela siente el peso de una demanda emocional que no puede soportar. El propio Ministerio de Educación reconoce que en Colombia un orientador escolar debe atender entre 1.400 y 1.600 estudiantes, una carga que hace imposible cualquier proceso de prevención o acompañamiento real.
En el nivel universitario la situación es aún más crítica: hay instituciones donde un solo profesional de bienestar acompaña a más de 2.000 e incluso 4.000 estudiantes, un escenario que vuelve inviable detectar crisis a tiempo o sostener procesos de apoyo emocional. La familia carga la crisis sin herramientas. La atención primaria no tiene rutas claras para el bienestar mental. Y los profesionales están desbordados en hospitales donde la salud mental es la última fila del sistema. Colombia vive una crisis socioemocional que no admite más eufemismos.
Lo vemos en las riñas diarias, en los estallidos de intolerancia, en los episodios de violencia interpersonal y en las decisiones impulsivas que se multiplican. Según Medicina Legal, más de 59.000 casos de violencia interpersonal se registraron entre enero y septiembre de 2025, una cifra que demuestra que el país está gestionando su estrés en la calle porque no encuentra cómo gestionarlo en el sistema de salud. Lo que debería tramitarse en un consultorio se está tramitando en un semáforo. Y mientras tanto, el país sigue imaginando que este es un problema de “carácter” o de “cultura ciudadana”, cuando en realidad es el síntoma visible de un sufrimiento emocional no atendido.
La discusión sobre la IA no puede quedarse en el terreno tecnológico. Hay que mirarla desde lo político y lo ético. Que un joven hable con un algoritmo porque no consigue una cita es un fracaso de política pública. Que prefiera abrir su intimidad en un chat porque siente que ahí nadie lo juzga es un fracaso de acompañamiento social. Que la mayoría de jóvenes del país consulte sus emociones con un software antes que con un profesional es un fracaso de Estado. Hemos permitido que el dolor juvenil se vuelva un asunto privado cuando debería ser un asunto público y colectivo. Cada vez que un joven decide escribirle a un bot en lugar de acudir a una institución, lo que está pasando es que la confianza pública se rompe un poco más. Y una sociedad que pierde la confianza de sus jóvenes también pierde su futuro.
Es importante reconocer el riesgo profundo que está ocurriendo: el país está naturalizando la idea de que un algoritmo puede reemplazar el vínculo. En la práctica, estamos trasladando la salud mental a un espacio donde no hay cuerpo, no hay mirada, no hay presencia, no hay contención humana. Y esto es especialmente grave en un país donde la soledad emocional es ya una epidemia silenciosa.
La OCDE ha demostrado que los problemas de salud mental no atendidos pueden costar hasta el 4% del PIB, debido a menor productividad, abandono escolar, ausentismo laboral y aumento en la demanda de servicios sociales y violencia interpersonal. Es un golpe silencioso que Colombia ya está pagando, porque cada episodio emocional no tratado termina convirtiéndose en un costo económico y humano que se acumula. Lo vemos en las aulas, en los hogares y en la calle. Lo que está en juego no es solo la salud mental individual, sino la estabilidad social. La conversación con la IA no es un capricho; es la evidencia de que la conversación humana se está debilitando.
Frente a este escenario, la respuesta política debe ser clara y sin ambigüedades. La salud mental tiene que convertirse en una prioridad nacional, no en un discurso esporádico. El país necesita rutas de atención 24/7, acompañamiento psicológico gratuito en colegios y universidades, equipos comunitarios de intervención temprana, formación en gestión emocional para docentes, reconocimiento de los cuidadores como sujetos de derechos y, sobre todo, que la Política Nacional de Salud Mental y la Nueva Ley de Salud Mental se implementen de verdad en los territorios, con recursos, metas y seguimiento real.
Ninguna transformación será posible si seguimos delegando el bienestar emocional en la buena voluntad de plataformas digitales mientras el Estado se limita a expedir documentos que no se cumplen. La salud mental no puede seguir siendo un privilegio ni un asunto accesorio. Es la columna vertebral de la reconciliación nacional y la esencia de cualquier proyecto de país que pretenda ser estable, humano y justo.
Mientras no entendamos lo que significa que una generación entera prefiera hablar con una máquina antes que con sus instituciones, seguiremos actuando como si esto fuera un problema menor. Y no lo es. La conversación con la IA es la señal de advertencia más contundente que los jóvenes nos están enviando. Es su manera de decir que se sienten solos, incomprendidos, desbordados y sin un Estado que los acoja. Nos están diciendo que el silencio se volvió su única compañía y que la tecnología es lo único que responde cuando el entorno no puede. Ignorar este mensaje sería una irresponsabilidad histórica.
Colombia tiene que recuperar la conversación humana antes de que la digital se imponga por completo. No para prohibir la tecnología, sino para acompañarla. No para romantizar el pasado, sino para garantizar que la salud mental sea un derecho real. La IA puede ayudar, pero nunca sostener. Puede orientar, pero no sanar. Puede acompañar unos minutos, pero no construir un proyecto de vida. La responsabilidad es nuestra, no de un algoritmo. Si queremos un país que florezca, debemos volver a mirar a nuestros jóvenes a los ojos y decirles, con hechos y no solo con discursos, que no están solos. Que su voz importa. Que su dolor no será delegado a una máquina. Y que este país está dispuesto a escuchar, a cuidar y a reconstruirse desde la empatía que tanto necesitamos.