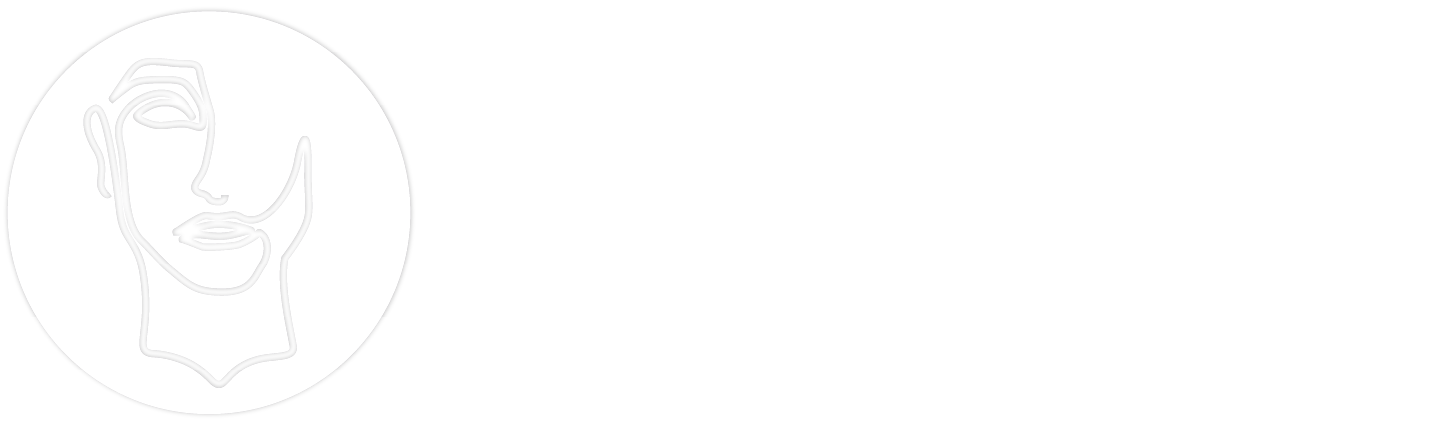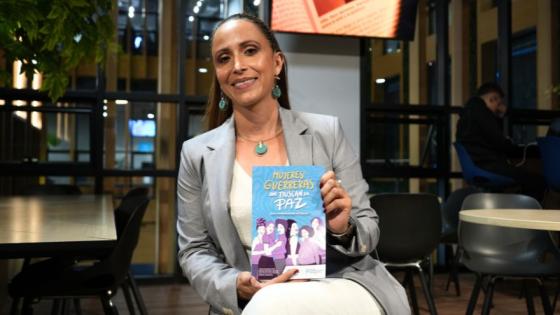Hace unos años, cualquier incidente en una cuadra —un intento de robo, una pelea entre vecinos, la llegada de un desconocido sospechoso— bastaba para activar la alerta colectiva. Se comentaba en la tienda, se compartía en la esquina, se reunía a los vecinos. Hoy, en cambio, la reacción parece distinta: se cierra la puerta, se baja el volumen, se deja pasar. El espacio comunitario se reduce. El barrio se vuelve silencioso. La cuadra ya no conversa.
La Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2024 confirma ese fenómeno: solo el 11,8% de la población participó en espacios comunitarios de seguridad y convivencia en el último año. El resto —el 88%— optó por la distancia, el desinterés o, más frecuentemente, por la desconfianza. ¿Cómo se gestiona la seguridad en una ciudad donde la comunidad ya no se organiza?
Más allá del dato frío, este hallazgo revela una transformación profunda: la seguridad ha dejado de ser vista como un bien común y ha pasado a percibirse como una responsabilidad individual o estatal, pero no comunitaria. En otras palabras, muchos bogotanos esperan que la solución venga de afuera (de la Policía, de la alcaldía, del gobierno), sin que eso implique activar su propio entorno inmediato.
Este fenómeno tiene raíces complejas. Una de ellas es la erosión del capital social. Robert Putnam lo advirtió desde los años noventa: las sociedades que pierden sus lazos vecinales, sus redes de confianza, sus hábitos de cooperación informal, son más vulnerables a la desafección cívica. Bogotá no es la excepción. La fragmentación social, la desconfianza entre vecinos, el miedo a la estigmatización y la falta de resultados visibles en procesos comunitarios han debilitado el sentido de pertenencia barrial.
A esto se suma otro componente: la invisibilidad institucional de las iniciativas comunitarias. Muchas veces, los espacios como los frentes de seguridad, las juntas de acción comunal, las redes de cuidado o los encuentros de cuadra terminan siendo esfuerzos aislados, sin continuidad ni articulación real con la política pública. La ciudadanía percibe que participar no cambia nada. Que asistir a una reunión es una pérdida de tiempo. Y frente a esa sensación de ineficacia, el silencio se vuelve opción.
Sin embargo, desde un enfoque de seguridad urbana integral, este retroceso en la participación es alarmante. Porque la seguridad, entendida como bien colectivo, requiere de corresponsabilidad ciudadana, de ejercicio del derecho a la ciudad, y de control social informal. Como bien lo plantea la criminología situacional, el entorno seguro no se produce solo por la vigilancia formal, sino también por la apropiación activa del territorio. Es decir, una cuadra donde los vecinos se saludan, se conocen, y tienen canales de comunicación, es menos propensa al delito que una donde cada quien vive de espaldas a los demás.
Más aún, el bajo nivel de participación en seguridad comunitaria afecta directamente la capacidad de respuesta ante conflictos cotidianos: riñas, consumo problemático, hurtos, invasión del espacio público o violencia intrafamiliar. Sin redes de apoyo o diálogo barrial, estos problemas tienden a escalar o, peor, a normalizarse. La violencia se vuelve paisaje. La indiferencia, rutina.
La encuesta también lo muestra: Bogotá es una ciudad en la que el 66,5% de las personas ha enfrentado alguna situación que afecta la convivencia (basuras, ruido, consumo en vía pública, agresiones verbales, entre otros), pero muy pocas canalizan esas situaciones a través de mecanismos colectivos. En cambio, muchos eligen el repliegue, la queja en redes sociales, o la solución “por la suya”.
Frente a esto, se hace urgente recuperar la dimensión comunitaria de la seguridad. No como una delegación de funciones del Estado, sino como una forma de reconstrucción del tejido urbano. Las experiencias de ciudades como Medellín, Barcelona o Rosario demuestran que la participación vecinal, cuando se acompaña de procesos reales de articulación institucional, puede generar transformaciones duraderas: mejora la percepción, se reduce la violencia, y se fortalece la cohesión social.
Pero para lograrlo, se necesita más que discursos. Se requieren metodologías participativas reales, formación ciudadana en seguridad, respeto por los saberes territoriales, y lo más importante: voluntad política para incluir a la comunidad como actor clave del sistema de seguridad.
Desde una perspectiva más amplia, este desafío conecta con la noción de seguridad humana, que va más allá de la protección física y plantea el derecho de las personas a vivir sin miedo, sin pobreza y con dignidad. Una ciudad sin redes sociales activas está más expuesta a todos los riesgos: no solo al crimen, sino también al aislamiento, la apatía, y la pérdida de agencia ciudadana.
La seguridad que no se conversa, no se construye. La que no se debate en la cuadra, no se defiende. La que no se ejerce colectivamente, no transforma. Y mientras sigamos viendo la puerta del vecino como frontera, y no como posibilidad de alianza, estaremos condenados a vivir en una ciudad de individuos asustados, y no de ciudadanos comprometidos.
La calle no se cuida sola. Y el Estado no puede estar en cada esquina. Pero sí puede y debe generar condiciones para que las comunidades recuperen su lugar en la conversación. Porque la seguridad empieza cuando dejamos de vernos como extraños. Cuando decidimos hablar. Y cuando, en vez de bajar la cortina, preguntamos: ¿qué fue lo que pasó anoche en la cuadra?.