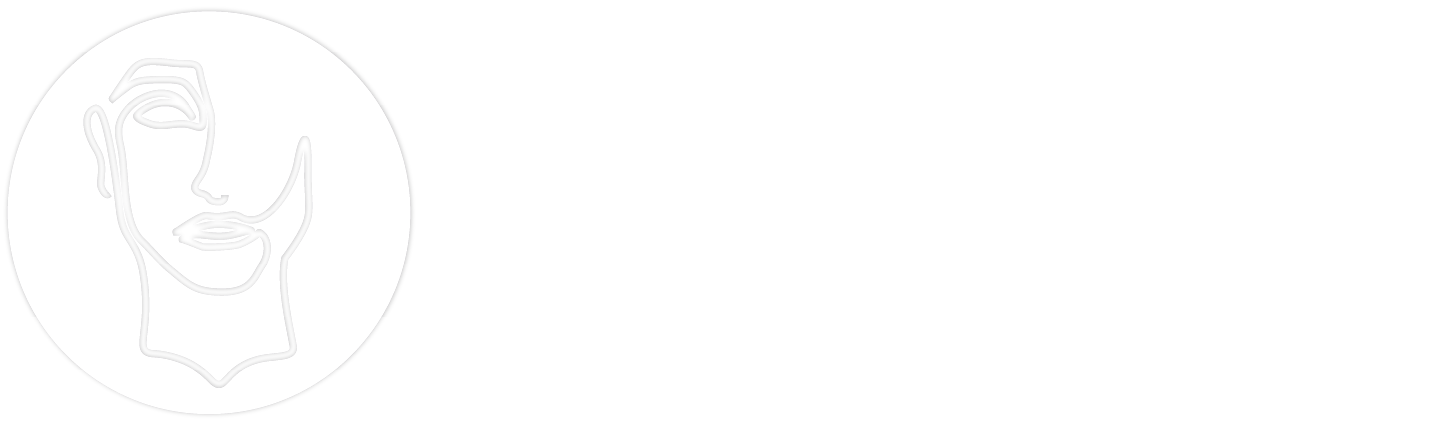En las ciudades, hay rincones donde el tiempo parece congelarse, donde los mismos episodios se repiten una y otra vez con precisión casi quirúrgica. No hablo de novelas ni de rutinas urbanas, sino de algo más inquietante: los lugares donde la convivencia se quiebra constantemente. Calles que, sin ser famosas, concentran más artículos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia que cualquier biblioteca jurídica.
Un análisis reciente de datos contravencionales en Bogotá revela un patrón que, lejos de ser anecdótico, debe encender las alarmas en todas las agendas de seguridad ciudadana del país. Se trata de una concentración espacial intensa de las medidas correctivas, donde ciertas zonas acumulan reiteradamente comportamientos sancionables como riñas, consumo de estupefacientes en espacio público, porte de armas cortopunzantes, irrespeto a la autoridad o participación en aglomeraciones violentas.
Este patrón se sostiene en el tiempo y, más aún, parece fortalecerse. Por ejemplo, el artículo 27 –el más aplicado en Bogotá en los últimos años– sanciona el porte de armas cortopunzantes sin justificación. Su reincidencia en puntos específicos de la ciudad no es casual: refleja contextos donde la cultura del conflicto directo se normaliza, donde la navaja, el cuchillo o la botella rota no son una amenaza ocasional, sino parte del mobiliario urbano. Le siguen de cerca el artículo 146 (asociado al irrespeto a la autoridad), el 35 (relacionado con riñas), el 140 (que regula el mal uso del espacio público), y el 95 (relativo a comportamientos en establecimientos abiertos al público). No son códigos, son síntomas.
La pregunta es inevitable: ¿por qué en unos lugares sí y en otros no? ¿Por qué ciertas UPZ, barrios o cuadras acumulan la mayor carga contravencional de una ciudad de más de ocho millones de habitantes? La respuesta no está únicamente en la pobreza, aunque es un factor evidente. Tampoco se reduce a la ausencia del Estado. La clave está en entender cómo ciertas dinámicas sociales, económicas y territoriales erosionan lentamente la capacidad de convivencia de un lugar.
Hay barrios donde el abandono institucional no es físico, sino funcional. Hay presencia policial, pero no proximidad. Hay cámaras, pero no confianza. Se imponen medidas correctivas, pero no se generan procesos restaurativos. Allí, la sanción se convierte en un ritual repetitivo que no transforma, que castiga sin resolver, que multa sin comprender.
Esos territorios de alta incidencia no solo son "zonas rojas", como les gusta llamarlas a los medios. Son espacios de disputa social, donde se enfrentan múltiples formas de entender el orden, el control y la convivencia. Allí, la autoridad se vuelve frágil, la comunidad se repliega, y las normas se negocian al ritmo del conflicto.
Y no es que falten normas. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es robusto y extenso. Pero como toda herramienta, su efectividad depende del contexto, del uso y de la legitimidad que le otorgue la sociedad. ¿De qué sirve tener 239 artículos si los cinco más aplicados representan el 70% de las medidas correctivas? ¿No será que estamos frente a una realidad que exige menos código y más intervención estructural?
En estos espacios, donde todo parece repetirse, es donde más urge innovar. Porque si bien la reincidencia territorial puede leerse como un fracaso institucional, también puede ser una oportunidad estratégica. Saber dónde se concentran los problemas es el primer paso para intervenir con precisión. Allí es donde las políticas de seguridad deben dejar de ser genéricas para ser quirúrgicas. No es solo cuestión de enviar más policías o imponer más comparendos, sino de diseñar intervenciones integradas que incluyan mediación comunitaria, urbanismo táctico, control social informal, participación ciudadana y presencia estatal efectiva.
La evidencia muestra que cuando se trabaja con foco, el cambio es posible. Barrios que alguna vez encabezaron las listas de conflictividad, hoy son ejemplo de transformación urbana gracias al trabajo articulado entre comunidades, autoridades locales y sector privado. Pero para que eso ocurra, hay que cambiar el lente: dejar de ver las zonas de alta incidencia como lugares perdidos y comenzar a tratarlas como puntos estratégicos de inversión social.
En el fondo, esto no va solo de seguridad, va de equidad. Porque la convivencia también es un derecho. Y nadie debería vivir en un lugar donde el artículo 27 se convierta en parte de la rutina. El verdadero reto no es multar más, sino multar menos porque ya no sea necesario. Porque se logró recuperar el control legítimo del espacio público, porque se apostó por la corresponsabilidad, porque se construyó comunidad.
Colombia necesita políticas de seguridad que no solo castiguen, sino que entiendan. Que no solo operen, sino que escuchen. Que no solo impongan, sino que restablezcan el tejido roto de la convivencia urbana. Y ese camino, aunque desafiante, comienza por reconocer una verdad sencilla: donde pasa una vez, puede pasar muchas veces… pero también puede dejar de pasar, si sabemos intervenir con inteligencia, enfoque y empatía.