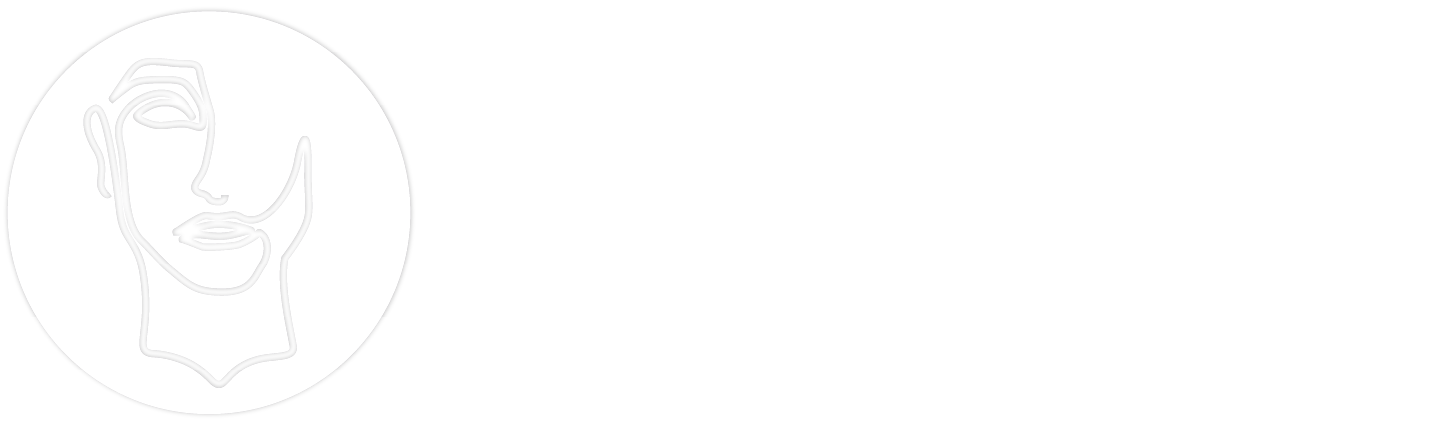El mes de Mayo en Colombia se ha instalado como el mes del homenaje a las madres. Las campañas publicitarias se multiplican, los restaurantes se llenan, las flores se agotan y los discursos institucionales abundan en frases dulces sobre el sacrificio, la fortaleza y el amor incondicional.
Pero detrás de esa imagen de postal, edulcorada y funcional para un sistema que poco protege a las mujeres, hay una realidad que no cabe en los comerciales: ser madre en Colombia, especialmente para quienes lo son en condiciones de vulnerabilidad, es un acto de resistencia cotidiano, profundamente atravesado por la violencia, la pobreza y la exclusión social. Mientras se celebra, se silencia. Mientras se aplaude, se perpetúa un modelo que romantiza el abandono y la precariedad.
El contraste entre el homenaje simbólico y las cifras reales es escandaloso. En el Día de la Madre de 2025, se registraron 61 homicidios en todo el país, un incremento del 22% respecto al año anterior. Aunque las autoridades insisten en que hubo una ligera disminución en los asesinatos de mujeres ese día —4 casos frente a 7 en 2024— el balance sigue siendo inaceptable.
Que una fecha concebida para exaltar la vida se convierta año tras año en una jornada marcada por la violencia, principalmente intrafamiliar, debería ser suficiente para detenernos a repensar la forma en que estamos entendiendo el homenaje. Esas cifras no son anomalías: son síntomas de una estructura patriarcal profundamente enraizada, que convierte incluso los días de reconocimiento en espacios de agresión.
A esta violencia física se suma una dimensión aún más constante y estructural: la violencia económica que enfrentan las madres. En Bogotá, de acuerdo con un estudio del Observatorio de Desarrollo Económico, las mujeres que son madres pueden ver reducidos sus ingresos hasta en un 53,9%.
Esta penalidad por maternidad se ensaña particularmente con mujeres entre los 40 y 59 años con hijos menores de cinco años, quienes, además de enfrentar dificultades para ingresar o permanecer en el mercado laboral, deben hacerlo con remuneraciones más bajas que sus pares sin hijos. Esta realidad pone en entredicho las nociones de equidad y movilidad social que tanto se promocionan: ¿cómo hablar de oportunidades cuando parir un hijo puede significar, literalmente, condenar tu vida laboral?
Lo más grave es que esta penalización no es circunstancial ni temporal. Se trata de una sanción social de largo plazo que invisibiliza el trabajo de cuidado no remunerado —tareas domésticas, atención a menores, personas mayores o enfermas— que en su mayoría recae sobre las mujeres. No es solo que se trabaje más por menos; es que el tiempo dedicado a sostener la vida, a educar, a alimentar, a cuidar, no se reconoce como trabajo. Esta economía oculta es indispensable para el funcionamiento del sistema, pero jamás es contabilizada ni retribuida. El discurso sobre las “madres trabajadoras” es una falacia cuando no se cuestiona que millones de mujeres sostienen el país sin un peso de por medio.
El rostro de la pobreza en Colombia es, en una proporción cada vez más alarmante, el de una mujer. Según análisis recientes, por cada 100 hombres en situación de pobreza, hay 121 mujeres. Esta desproporción se explica, en buena medida, por la exclusión sistemática de las mujeres de los sistemas formales de protección social, por su sobrerrepresentación en empleos informales, por la brecha salarial persistente y, por supuesto, por la carga desproporcionada del trabajo de cuidado. Ser madre en Colombia es, en demasiados casos, vivir en la frontera entre la precariedad y el heroísmo cotidiano, sin que el Estado ni la sociedad asuman su corresponsabilidad.
Y si la situación es grave en las ciudades, lo es aún más en las zonas rurales. Las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan una triple marginación: por su género, por su ubicación geográfica y por su pertenencia étnica. Aunque representan el 40% de la fuerza laboral agrícola, apenas el 26% tiene titularidad sobre la tierra que trabaja. Sin propiedad, sin crédito, sin asistencia técnica y muchas veces sin servicios básicos como salud o educación, estas mujeres sostienen comunidades enteras en condiciones que rozan lo inhumano. Sus historias, lejos de los reflectores del mes de mayo, evidencian una Colombia donde la maternidad no se vive con flores, sino con machete en mano, en medio de la incertidumbre y la resistencia.
En este panorama, resulta irónico que se siga apelando a la maternidad como una institución casi sagrada, cuando en la práctica lo que se ha hecho es desentenderse de ella. El Estado no ha garantizado ni condiciones dignas de trabajo, ni sistemas efectivos de cuidado, ni justicia frente a la violencia. Se ha dejado en manos de las mujeres —y en especial de las madres— el sostenimiento emocional, económico y social de familias y comunidades, sin ofrecerles la infraestructura mínima para hacerlo con dignidad. La celebración de mayo se convierte así en un acto de hipocresía institucional, si no se acompaña de acciones concretas que transformen esta realidad.
La creación de una Política Nacional de Cuidado ha sido un paso en la dirección correcta, pero su implementación ha sido lenta y fragmentaria. Mientras tanto, las mujeres siguen resolviendo solas el cuidado de sus hijos, de los enfermos, de los mayores, mientras intentan insertarse en mercados laborales que las penalizan por cumplir esa tarea. Este modelo es insostenible y profundamente injusto. No es caridad lo que se requiere, sino reconocimiento, redistribución y remuneración. Si cuidar es esencial, entonces debe tener respaldo económico y estatal, no solo aplausos simbólicos.
Las campañas de sensibilización, como #NoEsNormal, lanzadas por entes territoriales, son valiosas en tanto abren conversaciones necesarias sobre las violencias cotidianas que enfrentan las mujeres. Pero no pueden convertirse en el sustituto de una política pública robusta. No basta con decir que no es normal que haya violencia en el Día de la Madre: hay que actuar con decisión política y presupuestal para que eso no ocurra. De lo contrario, estaremos condenados a la retórica vacía de siempre.
Es urgente que el Congreso, los gobiernos territoriales y el Ejecutivo nacional prioricen la agenda de género con enfoque en maternidades reales. No las idealizadas, sino las concretas: las de la mujer cabeza de hogar que no sabe si podrá pagar el arriendo este mes; la de la campesina que madruga a sembrar y a la vez cuida a sus hijos; la de la joven que fue madre adolescente sin apoyo familiar ni institucional. Cada una de ellas representa una fractura del Estado y de una sociedad que prefiere conmemorar que transformar.
El mes de mayo debe convertirse en una oportunidad para pasar del simbolismo a la acción. Las madres en Colombia no necesitan más rosas ni homenajes en cadena nacional. Necesitan ingresos justos, empleos dignos, redes de cuidado, justicia frente a la violencia, acceso a salud mental, propiedad sobre la tierra, y presencia efectiva del Estado en sus vidas. Honrar a las madres significa asumir el compromiso de que ser madre no implique renunciar a los derechos.
Es hora de preguntarnos, con honestidad política y social, si la Colombia que homenajea a las madres cada mayo está dispuesta a dejar de utilizarlas como emblemas del sacrificio y empezar a tratarlas como ciudadanas con derechos plenos. Porque no hay verdadera democracia en un país donde las mujeres que dan la vida son condenadas a sobrevivir en desigualdad. Cambiar esto no es una opción: es una deuda histórica que debemos saldar. Y no con palabras, sino con justicia.