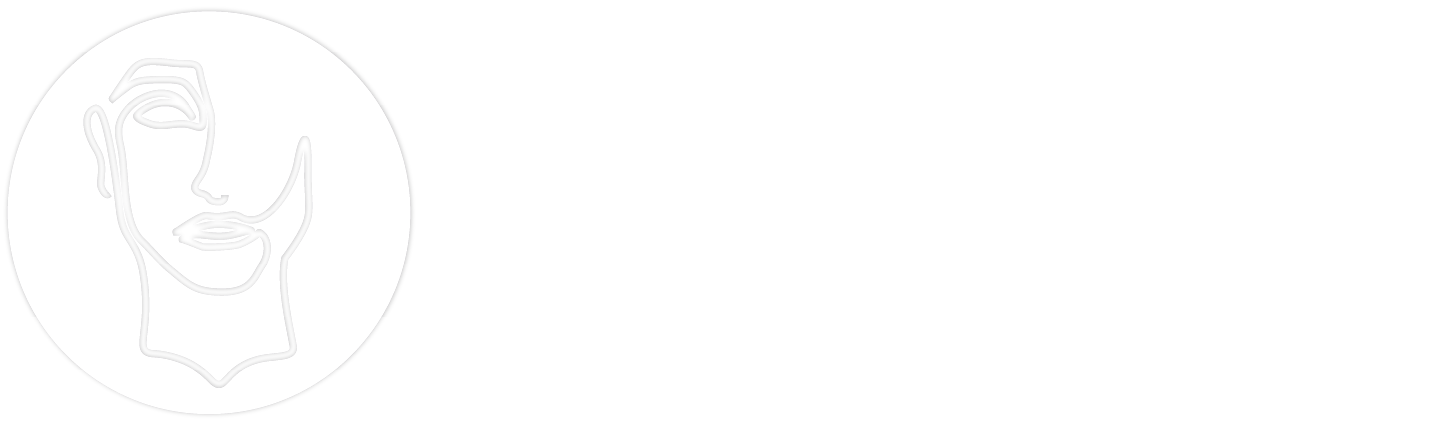En Colombia, la inseguridad no siempre nace del crimen, sino del caos con el que intentamos enfrentarlo. Las entidades del Estado actúan como islas que compiten entre sí, en lugar de engranajes que se complementan. Cada institución diseña su propio plan, lanza su estrategia, publica sus resultados y defiende su parcela. Mientras tanto, el ciudadano —a quien deberían proteger— queda atrapado en un laberinto institucional donde la responsabilidad se diluye y la coordinación es más promesa que práctica.
La fragmentación institucional es, quizás, el enemigo más silencioso de la seguridad pública. No se ve en las estadísticas de homicidios ni se denuncia en los titulares, pero se percibe en cada respuesta tardía, en cada operativo inconexo, en cada política que se lanza sin continuidad. Los delitos se transforman y adaptan con rapidez; las instituciones, en cambio, siguen respondiendo como si el país fuera un tablero dividido por jurisdicciones más que un ecosistema interdependiente.
David Garland, en su obra The Culture of Control, advertía que las sociedades contemporáneas tienden a convertir la inseguridad en una herramienta política. Bajo esa lógica, las políticas se diseñan para ofrecer una sensación inmediata de control —más patrullas, más penas, más anuncios— antes que para construir soluciones coordinadas y sostenibles. En Colombia hemos caído en ese ciclo: se reacciona con despliegues visibles, pero sin integrar la información, la justicia y la prevención. El resultado es una “cultura de control” sin gobernanza, donde cada organismo actúa bajo su propio reloj.
Las consecuencias de este desorden son evidentes. Los municipios elaboran planes de seguridad desconectados de los departamentos; las Fuerzas Militares y la Policía operan con objetivos distintos; la justicia no recibe a tiempo la información que produce la inteligencia; los ministerios diseñan programas que nunca aterrizan en el territorio; y los alcaldes cambian estrategias cada cuatro años, como si la seguridad fuera una campaña más. No hay continuidad ni memoria institucional. Cada gobierno borra el tablero y comienza de nuevo, mientras el crimen perfecciona su método.
Lucía Dammert, una de las mayores expertas latinoamericanas en seguridad ciudadana, lo resume con claridad: “La sostenibilidad de las políticas de seguridad depende de la articulación efectiva entre justicia, policía, gobiernos locales y comunidad”. Esa articulación, sin embargo, es la gran ausente del modelo colombiano. La seguridad se concibe aún como un asunto de orden público y no como una política integral de convivencia y desarrollo. Las mesas interinstitucionales se multiplican, pero pocas decisiones trascienden del papel. Se habla de cooperación, pero se actúa en solitario.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su informe Civilizar la seguridad ciudadana (2019), lo señaló con crudeza: “La falta de coordinación entre niveles de gobierno y la multiplicidad de planes sin coherencia impiden consolidar una política nacional de seguridad”. Esa dispersión genera lo que podríamos llamar “inseguridad institucional”: duplicidad de funciones, burocracia que retrasa la acción y una sensación ciudadana de que nadie responde del todo. Cuando la policía captura, la justicia no condena; cuando la comunidad denuncia, la institucionalidad no regresa; cuando el gobierno central formula una política, los territorios no tienen capacidad para implementarla.
El problema no es solo técnico, sino cultural. Nos acostumbramos a medir la eficacia de la seguridad por la cantidad de operativos o las cifras trimestrales, no por la capacidad del Estado para trabajar en equipo. Se premia la visibilidad más que la coherencia. Y así, cada institución busca protagonismo en lugar de propósito común. Como resultado, los esfuerzos se neutralizan entre sí: un ministerio lanza un programa de prevención juvenil mientras otro recorta presupuesto social; una alcaldía promueve convivencia mientras un ente nacional impulsa endurecimiento punitivo. El país termina gobernado por parches.
Romper ese ciclo requiere liderazgo ético y visión de Estado. La seguridad debe asumirse como una política de largo plazo, no como un tablero de recompensas. Significa construir un sistema nacional de seguridad y convivencia que articule la Fuerza Pública, justicia, gobiernos locales y sociedad civil bajo indicadores comunes y responsabilidades compartidas. No basta con decretar coordinación: hay que institucionalizarla. Requiere interoperabilidad de datos, presupuestos alineados, metas conjuntas y evaluación independiente. La coordinación no se improvisa: se diseña, se financia y se mide.
La experiencia internacional respalda este enfoque. Países que lograron reducciones sostenidas de violencia —como Chile o Uruguay— no lo hicieron con más uniformados, sino con gobernanza integrada, transparencia y justicia cercana. Colombia tiene talento humano, instituciones especializadas y diagnósticos de sobra; lo que falta es un sistema de decisiones unificado, capaz de conectar la prevención social con la respuesta penal y la inteligencia con la justicia. En un entorno donde el crimen actúa en red, un Estado fragmentado siempre perderá.
En última instancia, la coordinación es una forma de confianza. Si las instituciones no confían entre sí, ¿cómo pedirle al ciudadano que confíe en ellas? La seguridad no se impone: se construye. Requiere un Estado que hable con una sola voz, que actúe con coherencia y que demuestre que proteger no es competir, sino cooperar. Porque, como bien lo mostró Garland, los países que convierten la inseguridad en un espectáculo terminan gobernados por el miedo, y en Colombia, ya es hora de gobernar con inteligencia.