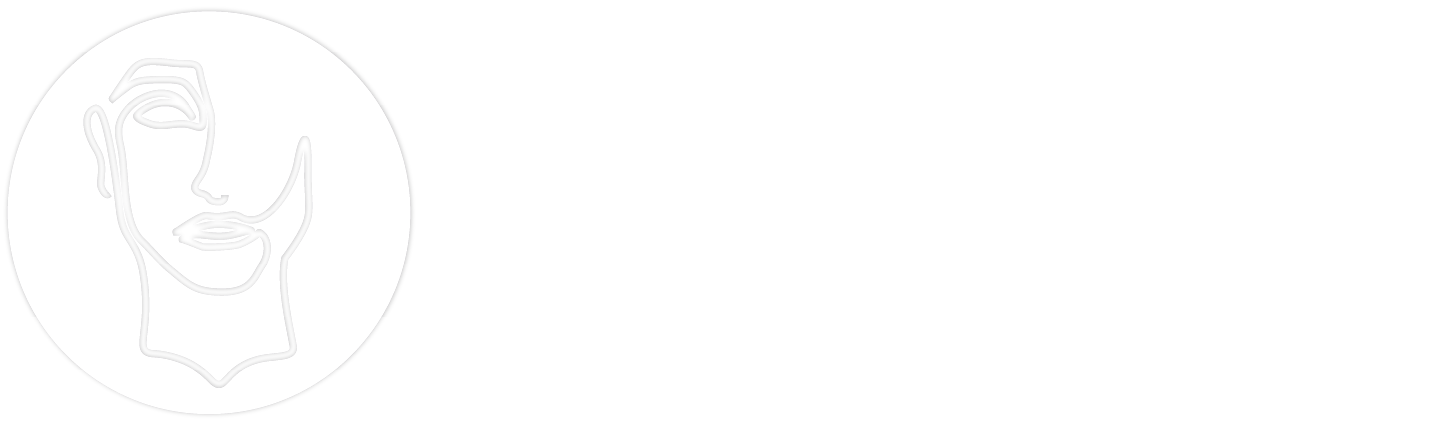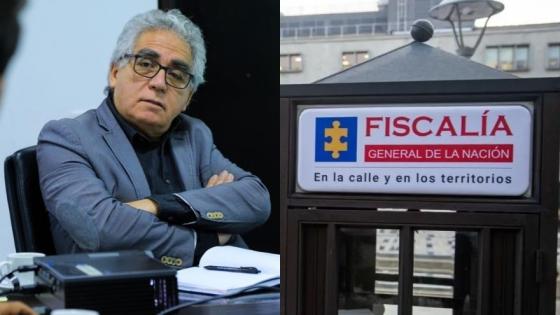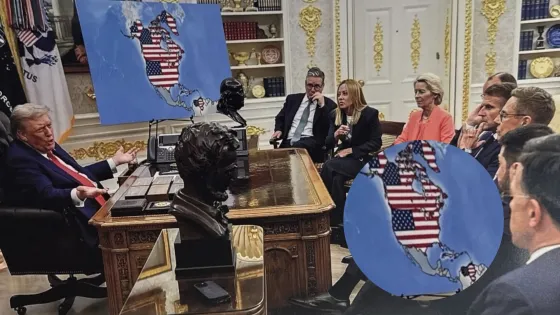Había trascurrido poco tiempo desde el cobarde homicidio del ex ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, sobre el cual aún no hay claridad y está como muchos otros magnicidios y delitos de Lesa Humanidad en Colombia, bajo un repugnante manto de duda, cuando a nuestra dolorida nación la azotaron las tragedias de 1985. Una por la furia indomable de la naturaleza y la otra gracias al actuar demencial y criminal de los narcoterroristas del M-19. Por esto, hoy mi editorial, es un homenaje a las víctimas de estas dos trágicas páginas escritas con sangre criolla. A ellos, honor y gloria porque, aunque hayan pasado 40 años, no los olvidamos.
Noviembre de 1985 está grabado a fuego en la memoria colectiva de Colombia. En el lapso de apenas una semana, el país fue testigo de dos tragedias que, aunque de orígenes distintos, desnudaron la misma herida profunda: la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. La toma del Palacio de Justicia y la catástrofe de Armero no deben ser recordadas como eventos aislados, sino como dos manifestaciones brutales de un mismo fracaso estatal: uno por el exceso desmedido de la fuerza y el otro por una omisión criminalmente negligente. Estos acontecimientos paralelos exponen una fractura fundamental en el contrato social entre el Estado colombiano y su pueblo, una grieta cuyo eco resuena hasta nuestros días, pero sobre todo que duele hasta el tuétano.
La toma del Palacio de Justicia, perpetrada por la guerrilla del M-19, no fue un simple acto subversivo; fue un ataque simbólico al corazón de la rama jurisdiccional de Colombia. Al asaltar la sede de las altas cortes, ubicada en el centro del poder político nacional, los narco insurgentes buscaban un golpe de opinión de gran magnitud. La respuesta estatal, sin embargo, transformó una crisis de rehenes en una operación militar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificaría posteriormente como una masacre, un acto que sembró dudas profundas sobre la legitimidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte del Estado. Este debate lo dejo abierto.
Un comando del M-19 irrumpió en el edificio y retuvo a cerca de 350 personas, entre magistrados, servidores judiciales, abogados, usuarios y visitantes. La operación de la Policía y el Ejército Nacional para recuperar el control de la edificación se extendió por 28 horas, culminando en una tragedia de proporciones devastadoras. El saldo final fue de 101 muertos, incluyendo a 11 magistrados de las altas cortes. Además, un grupo de 11 personas fue reportado inicialmente como desaparecido; una herida que ha permanecido abierta por décadas. La lenta y dolorosa labor forense ha permitido identificar, a lo largo de los años, los restos de Ana Rosa Castiblanco en el año 2000; de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela en 2015; y del magistrado auxiliar Emiro Sandoval en 2017, evidenciando una búsqueda de verdad que se extiende por generaciones.
Desde una perspectiva jurídica y política, la respuesta del Estado violó principios fundamentales del derecho internacional humanitario, como la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la distinción entre combatientes y civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no dudó en calificar los hechos como una masacre. El entonces ministro de gobierno, Jaime Castro, lo calificó como "el acto de terrorismo político más grave en la historia de Colombia". Sin embargo, el punto más crítico de la responsabilidad estatal, y que revela una violación sistemática de los DDHH, reside en el destino de los civiles que salieron con vida del Palacio y, tras quedar bajo custodia de la Fuerza Pública, fueron desaparecidos.
Las consecuencias judiciales de estos hechos tardaron décadas en materializarse, reflejando una lucha prolongada y aún inconclusa por la verdad y la reparación. Los principales resultados de las investigaciones son las condenas del General (r) Jesús Armando Arias Cabrales quien fue sentenciado a 35 años de prisión. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro oficiales en retiro recibieron condenas de 40 años de prisión.
El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, fue absuelto tras una injusta condena inicial, fue finalmente declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Estos resultados judiciales, aunque significativos, evidencian las dificultades de un sistema de justicia que aún hoy lucha por esclarecer completamente la responsabilidad de todos los actores involucrados en uno de los episodios más oscuros de la historia nacional.
El ataque asesino del M-19 contra el Estado de Derecho y sus representantes de la Rama Judicial que este combo de narco bandoleros carente de razón ideológica, desplegó en Bogotá, contrasta de manera escalofriante con la inacción catastrófica que demostraría apenas una semana después, cuando la amenaza no provenía de la subversión, sino de la naturaleza misma.
La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, trasciende la narrativa de un simple desastre natural para convertirse en el emblema de una catástrofe magnificada por la negligencia estatal. Este evento no representa la furia impredecible de la naturaleza, sino el fracaso del deber de protección, la obligación más fundamental de un gobierno: resguardar la vida de sus ciudadanos ante una amenaza que había sido claramente anunciada. La erupción del volcán Nevado del Ruiz no fue sorpresiva, pero la respuesta de las autoridades fue de una pasividad, -casi sospechosa, -que costó miles de vidas.
La dimensión de este abandono se comprende mejor a través del testimonio de sus sobrevivientes, como Germán David Lamilla Santos, entonces un niño de 11 años. La tarde del 13 de noviembre, mientras la ceniza volcánica descendía sobre la población, los niños jugaban con ella como si se tratara del confeti de una piñata. En medio de esa inocencia, las autoridades locales transmitían una falsa calma.
El consejo oficial se limitó a recomendar el uso de "pañuelos húmedos" a modo de tapabocas y asegurar a la población que podía dormir tranquilamente. En un agudo contraste con la ceguera oficial, el niño Germán tuvo una corazonada y le pidió a su abuela que empacaran ropa por si debían evacuar. La catástrofe que siguió validó trágicamente su premonición. Como él mismo lo dice, se trata de "más de 20.000 personas que sobrevivieron a esta catástrofe, pero existen otras 30.000 historias que jamás podremos escuchar por haber quedado sepultadas bajo el lodo hirviente del volcán". Dejo la primera entrega de mi crónica presentada en 2012, “Un Súper Héroe Tolimense (I)”, por si quieren repasarla https://www.kienyke.com/kien-escribe/un-superheroe-tolimense-i
La respuesta de las autoridades solo puede ser calificada como indolente e irresponsable. El "parte de tranquilidad" oficial se pulverizó ante la realidad apocalíptica descrita por mi personaje heroico de carne y hueso: "gigantescas piedras impulsadas por la fuerza de la avalancha caían sobre Armero, derribando casas, arrasando personas...". No fue una falla de la geología, sino una falla de la política y la gobernanza; la advertencia de la naturaleza fue ignorada por la sordera del poder. El Estado, que días antes había desplegado tanques y todo su poderío militar para retomar un edificio, se declaró trágicamente incapaz de movilizar los recursos necesarios para evacuar una ciudad ante una amenaza documentada.
La figura de Germán David Lamilla Santos, quien creció para convertirse en Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana, es un poderoso símbolo de la resiliencia individual frente al abandono institucional. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para sobreponerse a la tragedia, incluso cuando las instituciones fallan estrepitosamente. La vida de Germán Lamilla es un testimonio de estoicismo que, como Defensor de Derechos Humanos, he visto enfrentarse una y otra vez al profundo "maltrato del sistema colombiano a las víctimas", una realidad que, lamentablemente, persiste décadas después en diferentes escenarios del conflicto y la desatención estatal.
Así, la negligencia que sepultó a Armero y la violencia que incendió el Palacio de Justicia, aunque opuestas en su manifestación —inacción frente a acción desmedida—, revelan un mismo y profundo desprecio por la vida de los ciudadanos.
Los sucesos de noviembre de 1985 no son dos capítulos aislados de la historia colombiana, sino las dos caras de una misma moneda: el abandono estatal. En el Palacio de Justicia, fue la violencia del grupo guerrillero M-19. En Armero, fue la muerte por omisión, donde la negligencia e indiferencia del Estado permitieron que una ciudad entera fuera borrada del mapa. Ambos eventos constituyen una ruptura fundamental del contrato social, donde el Estado incumplió de manera flagrante sus deberes más elementales: en un caso, el de usar la fuerza de manera legítima y proporcionada; en el otro, el de proteger la vida ante un peligro previsible. Recordar es un acto de exigencia. Es exigir Memoria Histórica para que el dolor no se repita, justicia para que las responsabilidades no queden impunes y, sobre todo, un Estado que cumpla su parte del pacto: proteger, no agredir; escuchar, no abandonar. La pregunta que resuena, décadas después, es si las lecciones de aquel noviembre trágico han sido verdaderamente aprendidas. Creo tener la respuesta.
Abrazo cálido, seguimos trabajando y aguantando. Falta poco.
@muiscabogado