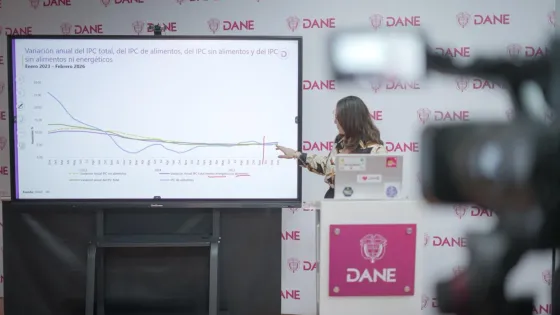La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 fue una decisión compleja, pero profundamente institucional. Tras semanas de intensas negociaciones, el Congreso logró tender puentes con el Gobierno Nacional y construir un acuerdo que garantiza la sostenibilidad fiscal sin desconocer las prioridades sociales del país.
En un contexto político polarizado, que el presupuesto haya sido aprobado por el Congreso y no impuesto por decreto es, sin duda, una victoria para la democracia y una señal de madurez institucional.
El monto aprobado finalmente fue de $547 billones, una reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Gobierno.
Este ajuste no fue un simple recorte técnico, sino un acto de responsabilidad política y fiscal. Significa reconocer que Colombia no puede seguir proyectando gastos que no tiene capacidad de financiar y que la disciplina presupuestal es una condición esencial para mantener la estabilidad macroeconómica y proteger la confianza de los inversionistas.
Sin embargo, los desafíos no desaparecen con la aprobación. La mala planeación del presupuesto de 2024 y 2025 dejó consecuencias visibles. El Gobierno se vio obligado a sacrificar cerca de $4 billones en inversión para 2026, reduciendo los recursos destinados a obras e infraestructura social. Esa decisión golpea directamente la capacidad del Estado para generar empleo, cerrar brechas territoriales y dinamizar la economía.
Además, el país continúa bajo la cláusula de escape establecida en la Ley de Regla Fiscal, un mecanismo excepcional que permite exceder temporalmente los límites de déficit ante choques económicos. Pero mantenernos indefinidamente bajo esa figura erosiona la credibilidad fiscal del país. Volver al cumplimiento pleno de la Regla Fiscal debe ser una prioridad, no solo por disciplina técnica, sino porque la sostenibilidad de las cuentas públicas es también una garantía de equidad intergeneracional.
A ello se suma una nueva preocupación: el Decreto 572 de 2025, que autoriza ajustes discrecionales en la distribución del gasto. Esta medida abre la puerta a distorsiones en la planeación y compromete la transparencia del proceso presupuestal. En un escenario de crecimiento económico frágil, cada peso mal asignado es una oportunidad perdida para invertir en productividad, infraestructura o lucha contra el hambre.
Desde el Congreso hicimos nuestra parte. Actuamos con responsabilidad, equilibramos las cifras y defendimos nuestra función constitucional. Ahora le corresponde al Gobierno ejecutar con eficiencia, planear con rigor y cumplir los compromisos de gasto e inversión que aprobamos.
Porque si algo dejó claro este proceso es que el diálogo entre poderes no debilita al Estado: lo fortalece. Los puentes institucionales que construimos durante esta discusión deben convertirse en la base de una nueva etapa de colaboración, donde la planeación sea técnica, el gasto sea responsable y la inversión se traduzca en bienestar para las regiones.
Creo firmemente que la política fiscal no solo es una herramienta de desarrollo, sino también una expresión de madurez democrática; por eso, más que un cierre contable, la aprobación del presupuesto debe entenderse como una victoria del diálogo, de la técnica y la responsabilidad compartida.
En democracia, la verdadera solvencia no se mide solo en cifras fiscales, sino en la confianza que genera un Estado capaz de planear, cumplir y rendir cuentas. Y esa, más que una obligación presupuestal, es una deuda con el país.